

El Arquero de las Nueve Estrellas, capítulo 4
Os dejo un fragmento de mi primera novela. Son siete páginas que hablan acerca de un grupo de monjes explorando unas ruinas de una civilización anterior a la humana. Lo que allí descubrirán será el motor de arranque de la novela.
Para leer el primer capítulo pincha aquí.
Para leer parte del octavo capítulo pincha aquí.
La profecía
Un sol de castigo se hacía fuerte en el cielo observando los vaivenes de los habitantes del suelo, cómo se movían, qué hacían. Les escupía furiosas llamaradas que llegaban traducidas en punzantes rayos de luz caliente, aguijoneando las sudorosas y pulidas calvas de unos monjes que, vestidos con gruesos hábitos negros, escarbaban entre las ruinas de una antigua fortaleza de la que solo quedaban ya los cimientos y las galerías subterráneas.
Los escombros de los viejos muros se hallaban esparcidos ladera abajo, integrados en el paisaje como si se tratara de rocas formadas naturalmente. Por la erosión de las columnas que aún se mantenían en pie, los miembros más veteranos de la Orden del Cuervo habían estimado el momento de construcción de la fortaleza en cuatro mil años, durante la Primera Edad del Ser Humano, una época en la que hombres y mujeres vagaban salvajes por Earquia, organizados en tribus nómadas y sin asentamientos estables. Aquella construcción no había sido obra de sus antepasados humanos, sino de una civilización anterior; aun así, los monjes estaban muy interesados en obtener información y datos de las criaturas que habían habitado aquel lugar antes que ellos.
No corría el aire ni había sombra bajo la que cobijarse en aquel desierto polvoriento. Al menos así no había en el aire arena de las dunas próximas que dificultara la respiración y la visión. Estaba siendo un verano bochornoso, más aún en aquella llanura alta que circundaba la colina de las ruinas y se ubicaba en el centro del continente, rodeada por tres de sus lados por inmensas cordilleras nevadas que bloqueaban el paso de las nubes viniesen de dónde viniesen.
¡Pom! ¡Pom! ¡Pom!
Un martillo se balanceaba de atrás adelante guiado por unas fuertes manos. Se levantaba desde abajo y volvía a golpear la pared en aquel estrecho agujero excavado entre los ruinosos muros.
El que agitaba el martillo era el más corpulento de todos los miembros de la expedición. Estaba bastante gordo y se había quedado calvo; el poco pelo que le quedaba sobre las orejas y la nuca se lo afeitaba para que toda la cabeza le brillase al sol. Lo mismo hacían muchos de sus correligionarios, aun sin haber perdido el pelo de forma natural. Según sus creencias, una cabeza brillante podía ser admirada por los dioses desde el cielo, pulida por el dios Sol y mostrada al resto del panteón, reflejando los pensamientos que había en su interior. De esa forma, era más fácil para los dioses juzgarlos. En la Orden del Cuervo no era obligatorio afeitarse la cabeza, pero quien lo hacía mostraba al mundo que estaba en paz con los dioses, que les permitía entrar en su mente.
Adam, porque así se llamaba el que empujaba el mazo, estaba empapado en sudor, y el hábito negro no ayudaba mucho a evacuar el calor, pero se las arreglaba bien en trabajos que requirieran de fuerza física, no se quejaba y apenas hablaba. Tampoco tenía mucho que decir; su inteligencia era bastante escasa. No así la de su hermano de credo, el monje Sintelián, quien observaba desde arriba, arrodillado al borde del agujero, y le animaba a seguir empleando la fuerza bruta.
—¡Sigue, Adam! ¡Dale más fuerte! Puedes hacerlo.
Sintelián era canijo y esquelético, no se rapaba la cabeza como los demás, por lo que algunos consideraban que escondía algo, aunque empezaba a quedarse calvo desde la frente hacia atrás. Tenía el cabello castaño oscuro y corto, y una barba de tres días. Solía afeitársela, pero cuando trabajaba en una excavación se olvidaba de su aseo personal. Parecía ansioso por explorar los subterráneos; tanto, que estaba salivando y un hilillo de baba le colgaba desde el labio sin que él se percatara de ello. Tenía los ojos desencajados, quería entrar y descubrir qué se escondía allí abajo. No era el único, los demás también miraban cómo la Bestia agitaba el mazo, aunque la mayoría estaban de pie y esperaban en silencio, sin dejarse llevar por el ansia.
¡Pom! ¡Pom! ¡Clack!
El muro se agrietó y algunos trozos de los ladrillos de arcilla salieron volando. Adam giró la cabeza y cerró los ojos instintivamente.
—¡Muy bien! ¡Ya casi lo tienes! ¡Sigue así! —le gritaba Sintelián.
Dio un golpe más, y otro. Algunos ladrillos cayeron dentro de la galería, y se abrió un pequeño boquete en el muro. La Bestia introdujo el mazo por la abertura y lo usó a modo de gancho, tirando de él con fuerza. Más ladrillos cayeron, esta vez por la parte de fuera. Después volvió a golpear. Pronto, el boquete fue lo bastante grande para que una persona cupiera por él.
Sintelián se apresuró a bajar, saltando al interior del agujero. Después cogió la lámpara de aceite que estaba encendida. La había tenido a su lado mientras esperaba, en el borde del agujero, a que su amigo derribara el muro, así que tuvo que levantar las manos para cogerla desde allí abajo.
—Es suficiente, Adam, ya podemos pasar. —Levantó una pierna para pasar al interior.
—¿Por qué tiene que ser él el primero? No es justo —dijo uno de los monjes que aún se encontraban arriba.
Inmediatamente, los demás comenzaron a murmurar hasta que otro alzó la voz.
—¿Qué más da quién sea el primero? Todos vamos a entrar, ¿no?
Sintelián los ignoraba, no se llevaba bien con la mayoría de ellos y tampoco se esforzaba en que ocurriera lo contrario. Se limitó a entrar sin escucharlos, ayudado por su enorme amigo; él si que le caía bien.
La galería era oscura y el aire estaba viciado. Se hacía difícil respirar a causa del polvo, la humedad y los miles de años que llevaba sellada.
Había sido el primer hombre en entrar, la primera criatura inteligente que se adentraba en esas galerías en cientos o miles de años. Se dirigió directamente hacia una columna que estorbaba en el corredor; estaba inclinada, mal construida y no parecía sujetar nada. Era como si Sintelián conociera el pasadizo, como si ya hubiera estado antes o tuviera información de lo que allí podía encontrar.
Tanteaba la columna de arriba abajo, dando golpecitos con los nudillos.
«Esta parte de la columna parece falsa, suena a hueco —se dijo así mismo—. Es aquí.» Sabía perfectamente lo que buscaba, como sabía quiénes habían levantado la fortaleza y a quién había pertenecido durante más de dos mil años, aunque no quería compartir esa información con la orden. Llevaba varios años buscando las predicciones olvidadas de un astrólogo elfo del pueblo sabio que, debido a sus teorías, manías y comportamientos, fue considerado un loco en su época. Quizá por eso no firmaba su trabajo, para preservarlo, porque sabía que tampoco en el futuro le creería nadie. De hecho, aún en la actualidad seguía siendo considerado un loco para muchos sabios, excepto para Sintelián, por supuesto, quien lo consideraba un erudito.
—¿Qué haces ahí parado, Sintelián? —preguntó el segundo monje en entrar—. Sigue caminando, no bloquees el paso.
—Es este aire, me cuesta un poco respirar.
—Tanta prisa por entrar, y ahora no puedes seguir avanzando.
—Continuad vosotros, yo iré más tarde, cuando me adapte al aire viciado de aquí dentro —dijo, pegándose a la pared para dejarles paso.
Uno a uno, sus «hermanos» fueron pasando por su lado. Él sostenía la lámpara de aceite a un lado para no quemar a nadie y sonreía con amabilidad fingida. La mayoría estaban muy serios y disgustados con él, algunos ni siquiera se dignaron a mirarlo. Solo Adam le devolvió una sonrisa sincera de niño tonto con dientes torcidos. Cuando todos hubieron pasado, Sintelián colocó la lámpara en el suelo y se puso manos a la obra. Sacó un pequeño martillo y un cincel de la bolsa de cuero que llevaba colgada a un lado y se dispuso a abrir un boquete en la columna. Primero se cercioró de que los demás estaban demasiado lejos como para oírle, y entonces comenzó.
Golpeaba con delicadeza para no hacer demasiado ruido. Era más lento, pero merecía la pena. Sintelián tenía cuarenta años y había dedicado veinte al estudio de ruinas de civilizaciones antiguas anteriores al ser humano. Le impresionaba la inteligencia que demostraban los elfos a la hora de calcular órbitas de planetas, cometas y otros astros, así como la precisión de los aparatos que utilizaban. Se había convertido en un experto en su historia y sus creencias. Y, aunque era devoto del dios Mort, el Señor de la Muerte y guardián de las almas de los fallecidos, no dejaban de interesarle las deidades de los elfos. Consideraba, como muchos clérigos de la época, que esta era una parte importante de la historia de la humanidad; de hecho, muchas de las deidades humanas eran dioses élficos a los que se les había cambiado el nombre. Para él, los dioses eran los mismos tanto en unas culturas como en otras. Por tanto, la fe no debía ser motivo de enfrentamiento.
Siguió golpeando y la columna se agrietó. Continuó hasta que abrió un pequeño agujero, y después introdujo los dedos para sacar trozos de los delgados ladrillos de arcilla que había en la parte hueca de la columna. Cuando tuvo un boquete lo bastante grande, se sacudió las manos y cogió la lámpara de aceite. La acercó e intentó dirigir la luz hacia el interior para ver qué había. Guiñó un ojo y descubrió unos cuantos pergaminos enrollados juntos y envejecidos por el paso de los años. Antes de meter la mano, miró a ambos lados para asegurarse de que estaba solo. Después sacó de la misma bolsa de cuero una caña de bambú bastante gruesa, al menos de un puño de diámetro. Estaba sellada por debajo y tenía un tapón por arriba que se ajustaba con unas cuerdas. Era un perfecto estuche para guardar pergaminos que había hecho él mismo. Dentro, el papel estaba protegido de los golpes y la humedad, aunque había que limpiarlo de vez en cuando para deshacerse de los insectos que se comían los documentos.
A Sintelián le gustaba dar paseos por el bosque, y cuando encontraba algo que pudiera servirle de utilidad, lo cogía y lo modificaba en su taller. También le gustaba experimentar con infusiones de hierbas raras y hongos. Primero se las daba a probar a animales de granja y, si comprobaba que no eran venenosas, entonces las probaba él mismo. De esa manera había descubierto los efectos medicinales de muchas plantas exóticas, y también nuevas formas de embriagarse con ellas.
Abrió el estuche y, con cuidado y muy despacio, metió la mano en la pared. Cogió los pergaminos con los dedos corazón e índice y los sacó de allí por primera vez en unos cuantos miles de años. El papel era viejo y estaba roto en algunas zonas, pero por lo demás estaba bien conservado y podía leerse la tinta. Una vez más, la ciencia y la técnica élficas sorprendieron a Sintelián, que esperaba encontrar unos manuscritos mucho más deteriorados.
—Estupendo —se dijo—. Los estudiaré cuando regresemos. —Aunque permaneció algún tiempo ojeándolos.
Cuando acabó, se dirigió al encuentro de sus compañeros para ver qué más habían descubierto. Habían marcado con yeso en las paredes el camino para no perderse en la oscuridad del laberinto de galerías subterráneas. Sintelián se movía por los pasadizos siguiendo estas líneas con su lámpara, como envuelto en una esfera de luz tenue de apenas dos metros de radio. El calor que antes arreciaba, cuando estaba fuera, había desaparecido. Ahora sentía el cuerpo fresco, incluso frío por la humedad del sudor que había empapado su hábito negro. Pronto llegó a la bifurcación donde los otros monjes habían girado a la derecha; sin embargo, él desvió la mirada hacia la izquierda. Había un largo corredor más o menos limpio de escombros y unos metros más allá parecían vislumbrarse un par de galerías más. Se lo pensó dos veces y decidió explorarlas simplemente porque los demás aún no habían pasado por allí. Se acercó despacio y encontró a la izquierda una habitación vacía, o más bien llena de escombros. Parte del techo y las paredes se habían derrumbado con el paso de los años, y dentro no había nada interesante. A la derecha había otra sala, pero la entrada estaba bloqueada por lo que un día fue una gruesa puerta de madera, que hoy estaba podrida y cuyos restos se hallaban esparcidos por el suelo. Los apartó, no sin esfuerzo, y reparó en una débil luz anaranjada que emanaba de un cristal colocado sobre una repisa excavada en la roca.
«Rocas de poder…», pensó.
Acercó la lámpara y pudo ver toda una ristra de cristales y rocas mágicas. Había tres cristales azules prismáticos de base hexagonal, que servían, como él bien sabía, para conducir la energía mágica y eran imprescindibles en todos los hechizos. Cogió uno y, sin pensarlo dos veces, lo metió en la bolsa. La luz ambarina emanaba de una roseta de cristales prismáticos de base cuadrada y color naranja; era un almacén de energía, algo así como una batería, y si brillaba significaba que estaba cargado, por lo que debía de haber alguna roca negra, generadora de magia, muy cerca. En efecto, no encontró una, sino dos. Cogió la más grande con cuidado, porque sabía que esas rocas eran muy frágiles. Estaban compuestas de cristales microscópicos de color gris con destellos blancos y se desmigajaban con facilidad. Eran amorfas, al contrario que las otras, como patatas oscuras de innumerables puntas. Su poder era mayor cuanto más grandes fuesen, así que había que tener cuidado con ellas para que no se rompieran en trozos más pequeños.
Para realizar sus hechizos, Sintelián necesitaba un cristal naranja cargado o una roca generadora de energía mágica, más un cristal azul, conductor, que diera salida a esa energía, así que decidió no coger el cristal naranja. Con una roca negra no necesitaba para nada un almacén de energía; de cualquier manera, los cristales eran más fáciles de conseguir en el mercado negro. Además, al estar cargado, su luz podría delatarlo. No quería que nadie supiera que había cogido ningún objeto para su uso personal, ya que lo que estaba haciendo era robar. Todo lo hallado durante la excavación era propiedad de la Orden del Cuervo, que era la institución que financiaba la expedición, y tanto los documentos como los objetos encontrados debían ponerse bajo la tutela de los magistrados, que esperaban la llegada de los nuevos datos en Lurn y otras ciudades-estado. Además, la práctica de cualquier tipo de magia estaba prohibida excepto para los decanos de las distintas órdenes, por lo que coger esas rocas acarreaba un doble delito: robo y brujería. A Sintelián, sin embargo, toda aquella parafernalia le parecía una pantomima, y no tenía por qué obedecer órdenes que le parecieran injustas ni acatar prohibiciones que vinieran desde arriba si no estaba de acuerdo con ellas. Limitar el uso de la magia a aquellos que ya tenían un poder institucional grande le parecía un abuso, y no estaba dispuesto a privarse de ello, aunque tuviera problemas con la justicia o pudiera costarle la vida. No dudó ni por un segundo sobre si debía o no coger la roca y el cristal mágico, simplemente lo hizo.
Después siguió buscando para ver si encontraba algo más. Esta debía de ser la sala de la fortaleza dedicada al estudio de la magia y, si había gemas verdes, de esas que se usaban para encontrar los otros tres tipos de rocas de poder, debían de estar allí. Husmeó debajo de los fragmentos de madera podrida, registró las estanterías talladas en la roca, apartó enormes telarañas… Nada más de interés encontró, así que salió de la galería y se dirigió al encuentro de sus compañeros. Nadie lo había visto, no podían acusarlo de nada, por lo que se mantuvo sereno como si no hubiera cometido ningún delito. Recorrió el pasadizo en dirección contraria a la que había seguido para llegar, siempre acompañado de su lámpara de aceite, hasta que encontró el rastro de yeso que sus hermanos de credo le habían dejado marcado en la pared izquierda. Los encontró en un gran espacio que parecía una sala de reuniones secretas. Estaban repartidos, examinando las paredes como si fueran a encontrar en ellas algún dato de importancia. A Sintelián aquella estampa le daba risa, aunque tuvo que contenerse. Nada comparable a lo que él había descubierto iban a encontrar, y pensaba guardarse el descubrimiento para sí mismo. Pensó que quizá destruirían los documentos que había encontrado si descubrieran quién los había escrito hacía cuatro mil años, o puede que los archivaran y no les prestaran la menor atención viniendo de quien venían. Por suerte, no estaban firmados oficialmente, aunque él sí había visto los signos ocultos que indicaban la autoría.
—¿Puedes ya respirar mejor, Sintelián? —se mofó uno de sus compañeros.
—¡Ja, ja, ja, ja! —rieron los demás.
Pero a Sintelián nadie le iba a quitar la sonrisa de la cara.
«Reíd —pensaba—, que yo reiré el último.»
—Sí, ya estoy mejor. Gracias por tu preocupación. ¿Por dónde queréis que empiece? ¿Me pongo a admirar un trozo de pared o vamos a pasar a hacer algo más interesante?
Las risas se apagaron y con su sarcasmo se ganó el respeto que merecía.
—Estamos buscando marcas o restos de frescos, idiota.
—¿En una galería subterránea sin ventanas ni fuente alguna de luz? ¿Y cómo iban a admirarlos? ¿Para qué iban a pintarlos? Esta zona tiene toda la pinta de ser una sala de reuniones o un refugio en tiempos de guerra. No encontraréis frescos, mosaicos ni nada por el estilo. Los elfos del pueblo sabio eran gente austera. Amaban el arte y lo exponían de forma pública para que todo el mundo pudiera verlo, pero ¿de qué iba a servir una obra de arte en donde nadie pudiera contemplarla excepto en tiempos de guerra, más aún sin luz? Estáis perdiendo el tiempo.
Los había dejado sin palabras, sin carcajadas. Acto seguido cruzó la sala y se dirigió a la galería que se abría del otro lado. La mayoría lo siguió en silencio y muy a su pesar. Aunque les doliera admitirlo, Sintelián era una eminencia en lo que a civilizaciones antiguas se trataba. De hecho, se había doctorado en el estudio de galerías secretas construidas por el pueblo sabio para escapar de posibles invasores o esconder documentos y tesoros. En aquella excavación, su mente era la más útil.
[…]
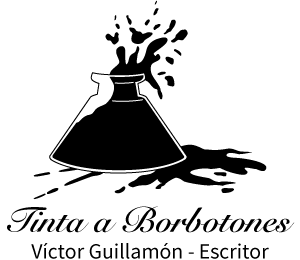
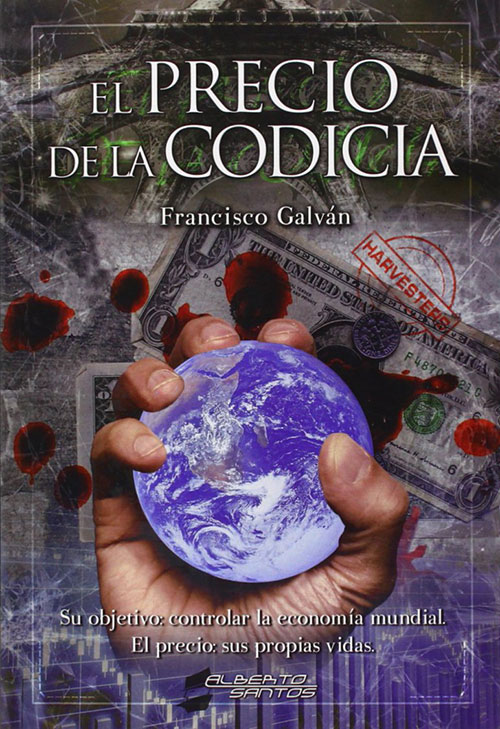
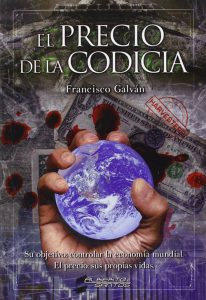
 La historia comienza con las muertes violentas de algunos de los harvesters y podemos entonces ver cómo, quienes están detrás de los asesinatos, tienen todo atado: las investigaciones policiales, los medios de comunicación… de tal forma que los asesinatos se convierten en muertes fortuitas para la opinión pública, y es que esta es también una historia de conspiraciones en la que habrá poderes políticos, económicos e incluso religiosos implicados. Lo cierto es que pone los pelos de punta. Más adelante es liberado, mediante un soborno en una cárcel de Uganda, un antiguo miembro de la Stasi que huyó de la República Democrática Alemana tras la caída del muro de Berlín. Desde entonces estuvo en el Congo como guerrillero mercenario hasta que que fue atrapado y hecho preso. Además Jürgen Toepfer, nuestro protagonista, contrajo la malaria en la cárcel, enfermedad que no tiene cura. Pues bien, quienes lo liberan le ofrecen no solo la libertad mediante varias identidades falsas, sino también un buen montón de dinero y una cura para la malaria a cambio de matar a los harvesters que quedan. Quién está detrás de estos asesinatos es un misterio que se descubrirá al final, como en toda novela negra. Y como en toda buena novela negra yo esperaba otro final diferente, por lo que puedo decir que es un trabajo bien hecho.
La historia comienza con las muertes violentas de algunos de los harvesters y podemos entonces ver cómo, quienes están detrás de los asesinatos, tienen todo atado: las investigaciones policiales, los medios de comunicación… de tal forma que los asesinatos se convierten en muertes fortuitas para la opinión pública, y es que esta es también una historia de conspiraciones en la que habrá poderes políticos, económicos e incluso religiosos implicados. Lo cierto es que pone los pelos de punta. Más adelante es liberado, mediante un soborno en una cárcel de Uganda, un antiguo miembro de la Stasi que huyó de la República Democrática Alemana tras la caída del muro de Berlín. Desde entonces estuvo en el Congo como guerrillero mercenario hasta que que fue atrapado y hecho preso. Además Jürgen Toepfer, nuestro protagonista, contrajo la malaria en la cárcel, enfermedad que no tiene cura. Pues bien, quienes lo liberan le ofrecen no solo la libertad mediante varias identidades falsas, sino también un buen montón de dinero y una cura para la malaria a cambio de matar a los harvesters que quedan. Quién está detrás de estos asesinatos es un misterio que se descubrirá al final, como en toda novela negra. Y como en toda buena novela negra yo esperaba otro final diferente, por lo que puedo decir que es un trabajo bien hecho.