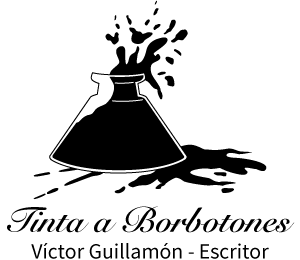De cómo Fenrir volvió a entrar en el bosque
De cómo Fenrir volvió a entrar en el bosque
Os dejo un extracto del capítulo 8 de mi primera novela, “El Arquero de las Nueve Estrellas”. Son nueve páginas que hablan de la entrada de Fenrir, un humano, en el bosque Primigenio para visitar a los elfos ancestrales y pedirles su ayuda. Para ello tendrá que atravesar las montañas y superar una serie de pruebas.
Pincha aquí para visitar el primer capítulo.
Y para leer un extracto del capítulo cuarto aquí.
Pruebas para el visitante amigo
Casi habían pasado diez años desde que Fenrir había estado en el bosque Primigenio, y él había cambiado mucho desde entonces. Seguía vistiendo ropas de un azul grisáceo porque ese era el color del escudo de su familia, pero la violencia y la cerveza lo habían envejecido. Su pelo se había vuelto canoso y llevaba un extraño parche ovalado, de cuero marrón, sobre su ojo izquierdo, tapando en parte las horribles cicatrices. Extraño porque los cordones eran demasiado largos y los ataba pasando por debajo de la oreja izquierda y por encima de la ceja derecha. Llevaba un gran sombrero emplumado que suavizaba su fiero rostro y le daba un ligero toque aristocrático, le servía además para no parecer un bandido despiadado que vivía por y para las armas, aunque esa era una definición precisa de su persona a excepción de la palabra bandido.
En viajes como ese siempre llevaba la armadura completa, por si acaso, a excepción del yelmo, que ataba a la montura. Usaba cota de malla hasta las piernas, perneras, brazales y pectoral con el emblema de su familia. Cruzada al pecho, llevaba una larga cuerda de cuero que daba varias vueltas, pasando por hombros y axilas. Atadas a la montura portaba armas, víveres, dos estuches con dardos de ballesta —unos grandes y otros pequeños— y un par de mantas.
Tuvo algunas dificultades para encontrar el camino. Reconocía la silueta de las montañas, pero recordaba que este comenzaba después de una ladera pedregosa y había que avanzar campo a través durante varios kilómetros desde el sendero que partía de Lurn. Finalmente decidió subir lo más alto posible, hasta que divisó la catarata tras la que comenzaba el camino que buscaba. No había sido tan difícil, cuando ya se había entrado y salido del bosque se podía volver a encontrar, pero encontrarlo sin haber entrado antes acompañado de un elfo era prácticamente imposible. Nadie podría imaginar que tras la catarata, siguiendo por la repisa del lado sur, había una cueva que daba a un camino secreto, pero así era. Fenrir cruzó el arroyo que surgía de la caída de agua y desmontó para continuar. Tiró de las riendas de Barkran, su caballo, que no parecía muy contento con la idea de pasar bajo la cortina de agua. Su amo le mostró el camino lateral, por el que se mojaría menos, pero aun así, el caballo era reacio a continuar. Fenrir tuvo que tirar de él con fuerza, hasta que al final consiguió que lo siguiera. Una vez dentro, la cueva era oscura pero se divisaba luz al final, lo que tranquilizó al asustadizo animal. La gruta no era más que un empinado túnel, de unos escasos treinta metros, excavado por los elfos para mantener el camino en secreto. Del techo caían gotas de agua que se filtraban del río que pasaba por encima y fluían por el suelo para encontrarse nuevamente con el arroyo, un poco más abajo. Una vez hubieron salido de la cueva, encontraron el sendero por el que podrían volver a entrar siendo ya considerados amigos del bosque.
El deshielo había comenzado y empezaban a brotar preciosas flores de colores, pero aún quedaba nieve para varios meses. Cuanto más ascendía, más frío y blanco se volvía el paisaje. Tenían que pasar un mínimo de dos noches antes de llegar al bosque, y Fenrir sabía cómo hacerlo, cómo enfrentar la noche en las montañas Blancas.
En principio el camino estaba libre de nieve, lo que le permitía cabalgar más o menos rápidamente. Recordaba haberse refugiado en una cueva la vez anterior, así que la buscó. La encontró a media tarde, y podía haber continuado, pero decidió no moverse de aquel lugar. Recordaba los peligros de no encontrar un refugio seguro en medio del camino. Esperó a pasar la noche y se decidió a continuar temprano al día siguiente, antes de que saliera el sol.
La cueva no era más que un socavón en la roca, pero era suficiente para el caballo y él. Había una pila de leña seca que no parecía cortada, sino más bien recogida del suelo, y restos de una fogata de algunas semanas atrás. En la pared de la cueva se podía apreciar una inscripción en élfico que Fenrir acarició con los dedos, recordando la última vez que la había visto. Glorlwin le había dicho que significaba: «Camino Amigo». Entrando desde esta ruta no se consideraría a nadie un intruso, sino un invitado. Aun así, tendría que pasar una serie de pruebas que le harían digno de la confianza de las criaturas del bosque.
Encendió el fuego con un yesquero que siempre llevaba encima cuando salía de viaje. El artilugio consistía en un grueso alambre retorcido en forma de uve con una piedra de mechero en un extremo y un raspador metálico con una cuerda impregnada en pólvora en el otro. Al apretar con la mano, se frotaba la piedra con el raspador y brotaban chispas que prendían la cuerda, con la que se encendía el fuego. De esta manera, hombre y animal, pasaron la noche en caliente a pesar del frío que hacía fuera.
A la mañana siguiente salió de la cueva y cruzó la parte más árida de las montañas. Todo el paisaje era blanco y frío, a excepción del camino, que parecía haber sido limpiado hacía poco. El viento azotaba con fuerza y se había levantado un sol que no calentaba en absoluto, pero se hincaba en los ojos, reflejado en la nieve, e irritaba la vista con intención de molestar. A veces el sol se comportaba como lo haría un niño que se aburre y no tiene otra forma de pasar el rato que maltratar a las criaturas que habitan el suelo. «Ahora sé por qué las llaman montañas Blancas —pensó Fenrir—. Preferiría caminar bajo una tormenta de nieve; haría menos frío y el sol sería menos agresivo.»
Estuvo todo el día avanzando sobre su caballo sin encontrar refugio alguno. Se temía lo peor y no quiso detener el ritmo hasta que encontrara algún lugar donde resguardarse. Pasó rápidamente por el mismo lugar por el que había tenido una mala experiencia hacía casi diez años, cuando el alud lo había sepultado. Tenía suerte de estar vivo y no quiso detenerse allí ni un segundo. Finalmente, cuando estaba anocheciendo, le pareció ver, a unos cuantos metros del camino, una estructura triangular hecha de nieve. Se acercó y, efectivamente, era un refugio. Estaba teniendo una suerte increíble. Consistía en un poste de madera clavado entre las rocas y tres más atados a este y apoyados sobre el suelo. Un montón de ramas de pino habían sido atadas sobre los postes no con demasiado esmero. La nieve se había ido depositando encima, completando el refugio. El suelo consistía en una tarima de madera capaz de aguantar el peso del caballo. En la entrada había una losa de roca plana, posiblemente pizarra, sobre la que se podía encender fuego. Al menos eso indicaban los restos de ceniza que se veían sobre ella. También había leña seca al fondo. Al calentarse la piedra, podían pasar toda la noche calientes, aun cuando se apagase la hoguera, ya que el calor que desprendía la roca ascendía y formaba una barrera que el aire frío no podía atravesar. Una noche más podía sentirse agradecido de la previsión de los elfos, que al parecer usaban a menudo ese camino y traían leña del bosque para quien pudiera necesitarla. En aquel paisaje de alta montaña no se divisaba ni un solo árbol en kilómetros a la redonda. El que hubiese traído esa leña debió de hacerlo trasportándola desde más abajo, cargado con ella durante al menos quince kilómetros. Además, el camino estaba completamente libre de nieve, lo cual significaba que, a pesar de ser los elfos ancestrales del bosque Primigenio una tribu salvaje, poco evolucionada y anclada en la prehistoria, estaban bien organizados.
La mañana del tercer día pudo ver el bosque desde arriba mientras avanzaba. Un montón de águilas o halcones enormes volaban desde todas partes hacia un punto en el que se apreciaba un temblor extraño de árboles, como un viento que los zarandeaba solo en aquel lugar, como si algún gigante que el extranjero humano no acertaba a distinguir los estuviera empujando o agitando. Fenrir sabía que los elfos utilizaban a los halcones y águilas gigantes para desplazarse rápidamente sobre el bosque cuando había alerta, así que intuyó que algo grave estaba pasando en aquella zona.
A mediodía ya había descendido lo suficiente como para pensar que había cruzado la frontera. Se encontraba en el embrujado bosque Primigenio, en cuyo interior se hallaban los secretos de la magia y la puerta del Equinoccio, por la que un día habían llegado a Earquia todas las criaturas mágicas. Solo era cuestión de tiempo encontrarse con los guardias, con una flecha silbándole tras la oreja o algo similar, porque en realidad no tenía ni idea de en qué consistían las pruebas que debía superar.
El bosque comenzó a hacerse tan espeso que fue mejor bajar del caballo y guiarlo de las riendas. En ocasiones, su montura se asustaba e intentaba huir, y Fenrir tenía que calmarla. La luz apenas se filtraba hasta el suelo del bosque, y el camino había desaparecido. Era muy difícil orientarse; de hecho, el único rumbo que podía seguir era el contrario a aquel donde se encontraban los arbustos de espino negro y coscoja, para evitar al caballo las espinas. Al menos los cantos de los pájaros hacían compañía y rebajaban la tensión, o eso pensaba él hasta que de pronto todo quedó en silencio. En ese momento Fenrir se detuvo, petrificado. El ritmo cardíaco se le aceleró, y comenzó a mirar en todas direcciones, apretando los dientes. Nada se oía excepto la respiración de Barkran. No se oía ni un aleteo, ni un canturreo más. Todos los pajarillos se habían quedado en silencio e inmóviles y miraban en la misma dirección. Una rama crujió, y algo agitó la maleza. El humano soltó las riendas de su montura y se puso en guardia, desenvainando la espada larga que llevaba al cinto. No vio nada en unos segundos que se hicieron eternos, hasta que desde detrás de un arbusto apareció un gnomo canturreando algo en una lengua extraña. Parecía muy ocupado siguiendo su camino, así que ignoró por completo a Fenrir, que guardó la espada y se tranquilizó; era la primera vez que veía un gnomo, pero no parecía una criatura demasiado amenazadora. Se trataba de un pequeño anciano de barba y pelo blancos que apenas superaba la altura de la rodilla de un hombre. Tenía la cara arrugada y la nariz gruesa, orejas puntiagudas enormes y un sombrero cónico y rojo que sin duda llevaba para aparentar ser más alto. Andaba descalzo y vestía un pantalón grueso de color marrón con una camisa blanca sobre la que llevaba un poncho que se ataba a la cintura con un cinturón ancho.
Fenrir se dirigió a él rápidamente, al darse cuenta de que se iría sin siquiera saludar.
—¡Perdone, amigo!
—Está usted perdonado, señor desconocido. ¿Puedo saber qué mal me ha hecho?
—Ninguno, solo quería hablar con usted.
—Entonces no está usted perdonado. Hable.
—De acuerdo… —respondió, algo descolocado—. Estoy buscando a un elfo llamado Glorlwin. ¿Lo conoce?
—Lo conozco.
—¿Podría usted indicarme el camino que debo seguir para encontrarlo?
—Podría, pero no lo voy a hacer.
—¿Por qué no?
—En este momento no me apetece, estoy muy ocupado.
—Pero solo tendría que indicarme la dirección.
—De acuerdo. Es por allí. Adiós —dijo, señalando la salida del bosque.
—¡No! ¡Espere! No es por allí. De ahí es de donde yo vengo.
—¿No se da cuenta de que solo es una excusa para no contestarle? Ahí es adonde tiene que ir con esa actitud.
—¿Qué actitud? ¿No tengo ninguna mala actitud?
—¿Ah, no?
—No.
—Es evidente que viene usted para matarlo. ¿Pretende que yo le diga dónde vive mi amigo para ser el responsable de su asesinato?
—Se equivoca conmigo, se lo aseguro. No vengo para matarlo, soy su hermano de sangre, ya le salvé la vida una vez. Vengo a solicitar su ayuda. Mis intenciones son pacíficas —dijo apresuradamente.
El gnomo afiló sus ojos.
—Y si tus intenciones son pacíficas, ¿por qué traes tantas armas contigo?
—Son para defenderme.
—¿Para defenderte de quién? Creía que traías intenciones pacíficas.
El gnomo lo había llevado a su terreno.
—De los peligros del camino, del bosque…
—No hay peligros en este bosque si vienes con buenas intenciones.
Fenrir se detuvo un momento a pensar. Quizás esta podía ser la primera prueba, tenía que tener cuidado con sus palabras y demostrar que era alguien en quién los habitantes del bosque podían confiar.
—¿Qué podría hacer para demostrar que mis intenciones son pacíficas y que soy digno de vuestra confianza?
—Está bien —dijo el gnomo, llevándose el puño a la boca para morderse el nudillo del dedo índice, pensativo. Después de un instante continuó—: Se me ocurre algo. —Sacó un pañuelo de cuadros blancos y rojos de su bolsillo, lo sacudió para desdoblarlo y lo extendió sobre el suelo. Resultó ser tan grande como un mantel de picnic; sin embargo, lo guardaba en el bolsillo como si fuera un minúsculo pañuelo corriente—. Pon todas tus armas aquí encima, yo te las guardaré.
—Son muy caras.
—¿Cómo?
—Que valen mucho dinero.
—No entiendo, ¿qué quieres decir?
Entonces Fenrir cayó en la cuenta de que en aquel país no existía el dinero. La vida en el bosque Primigenio funcionaba de otra manera, el gnomo posiblemente no entendía ese concepto. En aquel lugar existía el intercambio solidario de trabajo por bienes, o de un bien por otro, e incluso el de un bien o un trabajo por nada, lo cual era prácticamente impensable para un humano, pero no existía la moneda como tal.
—Quiero decir que cuesta mucho trabajo fabricarlas… —intentó explicarse de forma que el gnomo pudiera entenderle—, y que tienen un gran valor sentimental.
—¿Sentimental…? Comprendo. Has matado a alguien muy querido con ellas, ¿verdad que sí?
—¡No! ¡Por todos los dioses! ¡No! En absoluto, no mato a mis seres queridos. Quiero decir que son un regalo, una herencia de familia.
—Curiosa herencia, curiosa familia —afirmó el gnomo, asqueado, mientras asentía con la cabeza—. Está bien. No te preocupes. Te las devolveré cuando salgas del bosque. Lo prometo.
El templario, cuya vida giraba en torno a las armas, dudó un momento, pero enseguida comprendió que no tenía alternativa, así que comenzó a dejar sobre aquel mantel de picnic, una a una, todas las armas, que no eran pocas; se desató el cinto con la espada larga, descolgó el martillo de guerra de su espalda, y también el escudo triangular de formas ligeramente redondeadas, se desató el cinturón con las dos pesadas pistolas de gruesa madera y delgado cañón, y dejó también las veinte balas y la bolsa de pólvora. De la montura del caballo sacó la espada corta, la maza, una ballesta y una pistola ballesta. También dejó veinte dardos para cada una.
—Ya está todo.
—Creo haber dicho todas tus armas.
Fenrir agachó la cabeza, humillado tras haber sido descubierto, y sacó la navaja que escondía en la bota. Miró al gnomo, esperando su aprobación, y halló en él justo lo contrario, una mirada severa que acompañaba perfectamente cruzando los brazos y golpeando el suelo, levantando y bajando la punta del pie derecho. Supuso que se refería al cuchillo que guardaba en el guantelete izquierdo, así que también lo sacó. Se levantó y se puso firme, mirando al frente, quizá porque esa situación le recordaba a su instrucción militar. Todo tenía que estar en perfectas condiciones para el sargento.
—No tengo todo el día —aseguró el gnomo.
Con un gruñido, arrancó de su sombrero una de las plumas, que era falsa. En realidad se trataba de un punzón metálico de cuarenta centímetros de longitud al que se le había pegado, a ambos lados, las alas de una gran pluma de pavo real. Era fino y muy afilado, podía colarse por una cota de malla atravesando el pecho de cualquier enemigo. Afortunadamente para ellos, nunca había sido usado.
—Qué ingenioso —comentó el gnomo con asombro—. ¿Algo más?
—¡De acuerdo! Sí, solo una más, ¡maldita sea! —contestó Fenrir con un enfado más que evidente.
Se desató el parche del ojo y lo dejó con las demás armas. Al descubierto quedó el horrible ojo izquierdo, partido en dos por una cicatriz, que además había perdido su forma ovalada y la había cambiado por dos bultos, uno a cada lado. Después sacó de un pliegue en la parte interna del sombrero seis piedrecitas redondeadas de río. Lo que usaba como parche para tapar su desagradable ojo izquierdo era en realidad una honda, y podía usarla para disparar esas piedras.
—Jamás lo habría imaginado —aseguró el gnomo.
—Entonces, ¿como sabías que aún tenía armas?
—No lo sabía. No lo he sabido en ningún momento. Si aún llevas alguna será peor para ti.
Entonces aquel bárbaro pensó que no empezaría con buen pie si tomaba el pelo a sus anfitriones. Se desató la cuerda de cuero que llevaba al pecho, la pasó por debajo del brazo izquierdo e hizo un par de movimientos rápidos para terminar de desligarla de la armadura. La agitó para dejar claro que era un látigo y la depositó sobre el montón de chatarra que había formado. Levantó una ceja y esbozó una media sonrisa que decía: «tenía que intentarlo».
—Qué pena das —afirmó el gnomo. Para él la gente que iba armada lo hacía por miedo, y el miedo daba pena—. ¿Alguna más? —quiso saber.
Entonces Fenrir levantó el labio superior por el lado derecho, en un gesto lobuno, y mostró los largos colmillos que Fiorg el Blanco le había dejado como herencia genética hacía más de cinco mil años.
—Esos puedes quedártelos, he olvidado el sacamuelas —le dijo el gnomo con intención de tranquilizarlo.
Fenrir levantó las cejas y abrió su ojo derecho, sintiéndose afortunado por el despiste de aquel pequeño individuo.
—¿Y ahora qué? ¿Me dirás dónde vive Glorlwin?
—No, aún no hemos terminado.
—Ya no me quedan armas.
—¿Y qué me dices de la armadura?
—No es un arma, solo la llevo por protección.
—¿Quiere eso decir que desconfías de nosotros?
—¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Llévate también la maldita armadura! —Fenrir ya estaba claramente malhumorado, sin embargo, el gnomo tenía una sonrisa de oreja a oreja, literalmente, porque su boca era enorme. Estaba disfrutando mucho haciendo rabiar al forastero.
Poco a poco, cada pieza de la armadura fue siendo depositada sobre el mantel; primero las perneras, que el templario desató con enfado, luego los brazaletes y la coraza, seguida de la cofia y la cota de malla, que le llegaba hasta la mitad del muslo y que se quitó no sin esfuerzo, después los pantalones de cota de malla. Entonces cogió el yelmo, que estaba atado a la montura y coronado por la figura de un licántropo que corría a cuatro patas, y lo depositó con violencia sobre el montón de acero que había formado. Todo excepto el gambesón azul grisáceo, esa chaqueta acolchada que se vestía bajo la cota de malla para evitar que se engancharan las anillas con el vello y que suavizaba los golpes recibidos. El gnomo consideró que era una prenda más de ropa y que podía quedárselo para mitigar el frío.
—¿Y ahora qué piensas hacer con todo esto? ¿Quién guardará mis pertenencias?
—Yo lo haré.
—¿Cómo vas a hacerlo? ¿No vas a moverte de aquí hasta que yo vuelva?
—¡Ah, no! Nada de eso, me las llevo conmigo.
—¡Ja, ja, ja! Eso me gustaría verlo.
El gnomo no parecía ofenderse por las burlas del humano, más bien lo ignoraba y seguía con su tarea.
—¿Puedes pasarme esa esquinita del mantel?
—Sí, claro, por supuesto. —Añadió una carcajada—. ¿Quieres que te ayude a llevar el paquete a alguna parte? —preguntó en tono jocoso, mientras le acercaba la punta del mantel.
—No gracias, no hace falta.
Primero lo cubrió todo formando un triangulo con el trapo de cuadros.
—¿Puedes pasarme ahora esa otra esquina?
—Faltaría más. —Fenrir seguía burlándose; sin embargo, el gnomo doblaba el mantel en triángulos cada vez más pequeños con un ruido terrible de chatarra.
El guerrero desarmado dejó de reírse. No se explicaba cómo aquel ser tan pequeño podía mover toda esa masa metálica.
—¿No pesa demasiado para ti?
—No. Soy mucho más fuerte que tú.
Finalmente, el paquete fue tan pequeño que el hombrecillo pudo volver a guardar el pañuelo en su bolsillo.
—¡Au! Me he pinchado un dedo con algo —refunfuñó, sacando la mano del bolsillo y llevándose el dedo índice a la boca.
Fenrir se había quedado boquiabierto; tanto, que la barbilla casi tocaba el suelo.
—Pero ¿cómo…?
—Pues supongo que habrás dejado algún cuchillo o espada sin envainar —dijo, metiéndose el dedo en la boca—. No te preocupes, no pasa nada.
—No, no, quiero decir que ¿cómo lo has hecho?
El gnomo entrecerró los ojos al darse cuenta que el extranjero no se estaba preocupando por su salud. Respiró profundo y contestó:
—Lo he hecho doblando el pañuelo y metiéndomelo en el bolsillo.
—Pero ¿cómo has conseguido que mis armas sean hagan pequeñas?
—No se han hecho pequeñas. Lo que ocurre es que yo soy siete veces más grande que tú.
El bárbaro guardó silencio y desvió la vista lentamente hacia arriba, abriendo bien su único ojo, y también su boca, para hacerse a la idea de dónde estaba realmente el rostro de aquel ser minúsculo que decía ser un gigante. Después de un par de segundos no vio nada nuevo, así que volvió a mirar hacia abajo. El gnomo ya no estaba.
—¡Eh! ¿Dónde has ido? No me has dicho dónde puedo encontrar a Glorlwin.
—Nunca dije que lo haría —dijo una voz desde alguna parte—. ¡Ja, ja, ja! Cuanto más grande, más tonto, miraba hacia arriba como un imbécil… ¡Ja, ja, ja! —se decía a sí mismo.
De repente regresaron los cantos de los pájaros, que sonaron como cientos de pequeñas carcajadas. Fenrir apretó los dientes y agachó la cabeza. Había sido engañado. Creyó recordar que Glorlwin le había dicho hacía diez años que si quería entrar en el bosque debía hacerlo desarmado, así que no dudó que acababa de pasar la primera prueba. También se le había indicado que no podía maltratar ni agredir a ninguna criatura propia del bosque, a menos que fuera en defensa propia.
[…]